
Oaxaca, siete de agosto del 2010.
La
tormenta prácticamente se había tragado ya todo el cielo. Quedaba
tan solo un jirón azul en levante, que no tardaría en ser
fagocitado por la gricisitud. La tormenta comenzó su lacrimoso
recital. En pocos minutos le acompañaría su eléctrica ira. Sasha y
Tikal ya se habían refugiado bajo el amplio techo de hojalata.
Sasha, la pequeña beagle, aún me ladraba desde la distancia cada
vez que me acercaba al amplio ventalón de mi recamara. Aún no se
había acostumbrado a mi presencia.
Miré
al muro de enfrente. Ya no había cuervos. Acababa de terminar un
poema sobre los colibríes que se suponía debía haber y los cuervos que parecían estar vigilándome. Me giré para regresar a la cama. De
reojo me pareció ver una pequeña ave azul... imaginaciones mías,
supongo. Me senté en la cama cruzando ambas piernas y apoyé el
cuaderno sobre ellas. Tenía un escritorio, una máquina de coser
plegable en realidad, para dar rienda suelta a mi taciturno y
solitario oficio de escritor, pero daba a una pared con la imagen de
la Virgen de Guadalupe, no muy inspirador. La tormenta arreció. Yo
prefería estar sentado sobre la cama de cara al ventalón,
disfrutando tras la incierta inseguridad de un cristal del
espectáculo que la Naturaleza me proporcionaba, escribir bajo la
tormenta, de la tormenta, con la tormenta...
El
motor del refrigerador me asustó, siempre lo hacía, tanto cuando
arrancaba como cuando cesaba. Había uno de un metro de altura,
viejo, ronco y molesto en aquella habitación de invitados. Había
arrancado y distorsionaba con su ruido el magnífico concierto de
incesantes truenos. Alcé la mirada desde el cuaderno a la ventana,
nuevamente asustado. Oía golpes en ella. Por un momento temí que
fuera granizo. Las sirenas empezaron a sonar, yendo y viniendo desde
y a todas partes. Me paré a pensar que seguramente allá no conocían
el granizo y sus devastadores efectos. No se les habría ocurrido
tener en sus casas tantas y tan amplias ventanas de fino cristal. De
existir el granizo en aquellas latitudes los cristaleros serían
multimillonarios, aunque a juzgar por la ingente cantidad de vidrio
empleado no debían precisamente estar hundidos en la miseria. De
seguro que trabajo no les faltaba.
Oí
ladridos. Me asomé. Tikal estaba hecha un ovillo bajo una hamaca de
plástico blanco. Sasha se había acurrucado a tres metros de Tikal.
No habían sido ellas. El perro de los vecinos siguió ladrando un
poco más y calló. Revisé la ventana, que estuviera bien cerrada.
Notaba frío a su vera.... rocé el cristal con la yema de los dedos... puro hielo. Resultaba incómoda pero soportable aquella frialdad y algo había en ella que me atraía.
Revisé por enésima vez el poema recién escrito pero la luz era un
bien que escaseaba. Prendí la lámpara de la mesilla de noche y
regresé al catre. De retorno al candor de mi edredón recordé que
mi anfitrión me tenía por friolento en lugar de friolero.
Sonreí, me hacía gracia la expresión a la par que avivaba mi duda
de si realmente existía dicha acepción o era, como yo suponía, una
invención de su subconsciente. Friolento1 me hacía imaginarme
como un lentorro para notar cuando hacía frío o como un ser
violento en reacción a la gelidez, una especie de Yeti iracundo
clamando por una manta. Un relámpago cercano iluminó la página que
estaba leyendo...
Seguía
lloviendo. El cielo, cubierto de nubes, pero había más claridad a
pesar de que estaba atardeciendo. Otra sirena, tan lejana que no
sabía como había sido capaz de sentirla. El abeto del vecino había
dejado de balancearse. Con suerte tendríamos una noche tranquila. Lo
pensaba más bien por el resto de habitantes de la casa. Yo siempre
había tenido un sueño pétreo, ni terremotos ni tormentas habían
conseguido nunca extraer mi consciencia de los profundos abismos
oníricos en los que me sumergía cada noche. El cuaderno volvió a
iluminarse. Los truenos ya sonaban con menor frecuencia pero cada vez
más fuertes, más cercanos. Las alarmas de coches y empresas
cercanas saltaban aleatoriamente. Miré a la izquierda, a la maquina
de cos... al escritorio. Sobre ella había dejado una rosa del
desierto que había comprado aquella misma tarde. Era difícil
hallarlas mi tierra natal y aproveché para comprar un par de ellas a
buen precio. Siempre había tenido antojo de una de ellas, para
emplazarla en mi escritorio, junto a la reproducción del escriba
sentado egipcio, cuya postura imitaba desde hacía rato. Además era
buena manera de llevarme un pedacito de México, arena de alguno de
sus desiertos cristalizada por la acción fulminante de un rayo. Me
resultaba curioso tenerla cerca bajo una tormenta. Tendría que
acostumbrarme.
Me
resultaba también sumamente importante tenerla visible y presente.
Era una metáfora y una lección que no debía volver a olvidar
jamás. Al tacto y a la vista parecía una vistosa piedra ajada, en
realidad, cristal impuro, aún con el color de la arena de la que
provenía. Su mera presencia me decía que nunca nada es lo que
parece.
Parecía
amor la causa de que mis vacaciones estuviesen transcurriendo a nueve
mil kilómetros de distancia de mi hogar, pero no lo era. Ella, hija
de mis anfitriones, era mi razón para haber hecho trizas el tiempo y
el espacio, por amor... pero ya se sabe, la historia de mi vida “te
quiero, pero solo como amigo” y en realidad tratándome con tanta
indiferencia como jamás lo haría ninguna de mis amistades. Seguía
mirando la rosa del desierto. Era el recuerdo perfecto para aquel
viaje. Sonreía felizmente, no había tristeza ni resentimiento en
mis pensamientos ni en mi corazón. Ya se sabe, la historia de mi
vida... mas esta vez venía bien preparando cualquier adversidad.
La anfitriona golpeó
la puerta con los nudillos llamándome para cenar.
Todos eran corteses en extremo, nunca entraban en mi recámara y
nunca me decían nada desde el otro lado de la puerta sin delatar su
presencia antes. Le contesté que bajaría en un minuto. Tras la
ventana la tormenta había amainado. No había descargas, tan solo
una lenta y tímida lluvia. Recordé y me pareció lejana la época
en la que empatizaba con la lluvia, entristecía con ella, mas ya no.
Mientras cerraba la puerta tras de mi le eché un último vistazo de
reojo a aquella escultura cristalina, aquel pequeño homenaje a mi
enésimo fracaso sentimental. Me pareció por un instante que había
adquirido un tono rojizo...
Imaginaciones
mías, supongo...
1 Pues sí, existe:
friolento, ta.
(De frío y -olento, según modelos como vinolento y violento).
1. friolero.
friolero, ra.
(De frior y -ero, con disimilación de r).
1. adj. Muy sensible al frío.
2. f. Cosa de poca monta o de poca importancia. U. m. c. antífrasis.
3. f. irón. Gran cantidad de algo, especialmente de dinero.
4. f. ant. Frialdad, cosa falta de gracia.
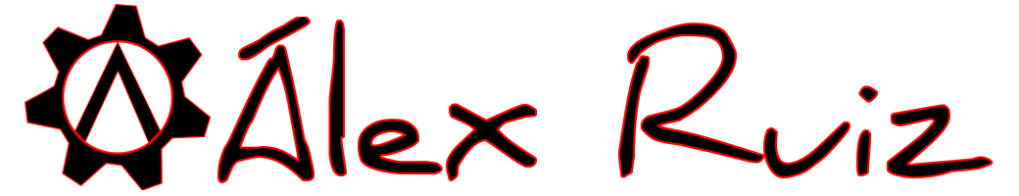

No hay comentarios:
Publicar un comentario