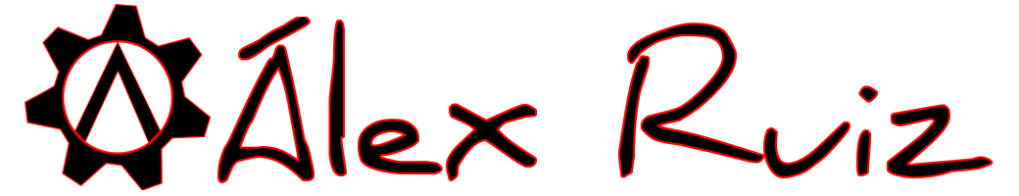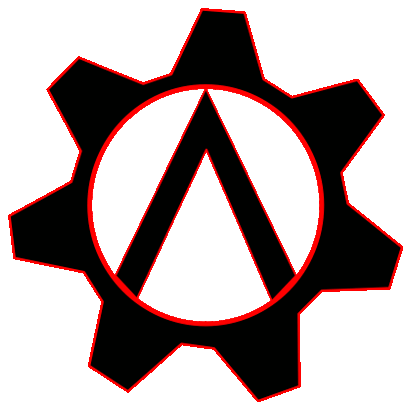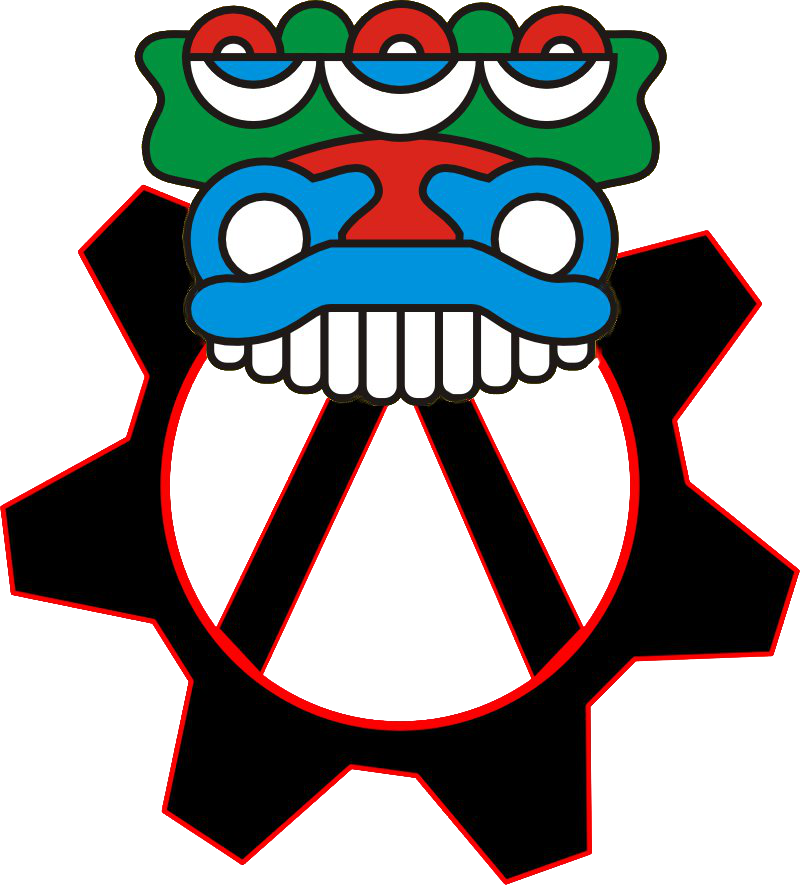Desde mi retorno de extrañas tierras me he sentido bastante raro, con una sensación que nunca antes había experimentado, la sensación de ser invisible. La gente pasa a mi alrededor pero actúa como si no existiese, como si no hubiera nadie.
Esto requiere una pequeña explicación. En México, aparte de a la altura, también tuve que acostumbrarme lo antes posible a sus costumbres. La que más me llamó la atención fue la "manía" por llamarla de alguna manera de estar siempre pendientes de los movimientos de la gente de alrededor, sobre todo a través de un intenso contacto visual que procuran no interrumpir. Se me hizo más de notar en la primera escala de mi viaje, Puebla, donde las calles eran tranquilas y, salvo en ciertos lugares como el Zócalo, no había multitudes yendo y viniendo. Ocurría por ejemplo que ibas tan tranquilamente y alguien entraba en tu calle doblando una esquina. Si solo tú estabas cerca desde el primer momento de doblar la esquina el otro transeunte te clavaba la mirada todo el tiempo, completamente atento a tus reacciones. Si por el contrario el tipo con el que cruzabas en la calle no te lo cruzabas de frente, sino que te adelantaba por la espalda podías ver como continuamente giraba la cabeza para mirarte de reojo. Casi se pasaban más tiempo mirando hacia atrás que hacia adelante. En la capital las calles solían estar bastante llenas (aunque casi siempre estuve en el respectivo Zócalo). Ante el cúmulo de presencias podía ver mientras caminaba como iban posando la mirada de una persona a otra dependiendo de la distancia, siempre en la persona más cercana. Acabé pasando del tema, me interesaban más los edificios y los 101 museos que tenía a mi disposición.
Sin embargo ahora lo noto, noto esa casi absoluta ausencia de miradas. La gente viene y va mirando los edificios, escaparates, carteles, el suelo. Rara vez miran a alguien más que no sea una persona que les esté acompañando. Yo me he vuelto un poco mexicano en ese aspecto y no paro de alternar mi mirada de una persona a otra, y no precisamente por criterio de cercanía. El resto de mi entorno ya me es de sobra conocido. Cambia, por supuesto, por culpa de nuestros políticos, pero lentamente, gracias a nuestros políticos, pero no suelo dedicarme a mis alrededores más que fugaces ojeadas, si acaso algo más largas siempre que no haya nadie cerca a quien prestarle mi atención.
Otro aspecto que he notado, ya saliéndome un poco del tema pero no del campo de visión, es que sin haber manejado ningún vehículo durante mi estancia se me ha pegado un poco la temeraria manera de conducir de los mexicanos. Ahora cuando conduzco me parece que todo ocurre en cámara lenta en comparación con lo que viví allí (cruzar las calles a pie era un siempre un desafío). Un punto a favor, conduzco con la misma suavidad pero mi previsión al volante ha mejorado. Mi estancia también parece haberme afectado también la vista, ahora noto cosas que normalmente se me escapaban. Me he dado cuenta de que mi visión era demasiado frontal, apenas prestaba atención a los movimientos que continuamente se me escapaban por el rabillo del ojo, pero ahora mi campo de visión parece haberse expandido y reacciono ante cualquier movimiento lateral, lo cual es aún más notable dado que por los laterales no veo a través de los cristales de mis gafas, de las cuales me he vuelto demasiado dependiente.
Todo parece tener ahora un aspecto distinto, se mueve distinto y a distinto ritmo, mucho más lento y pausado. Lo más importante, interpreto todo lo que siento de manera distinta.
Ya nos veremos...
Otro aspecto que he notado, ya saliéndome un poco del tema pero no del campo de visión, es que sin haber manejado ningún vehículo durante mi estancia se me ha pegado un poco la temeraria manera de conducir de los mexicanos. Ahora cuando conduzco me parece que todo ocurre en cámara lenta en comparación con lo que viví allí (cruzar las calles a pie era un siempre un desafío). Un punto a favor, conduzco con la misma suavidad pero mi previsión al volante ha mejorado. Mi estancia también parece haberme afectado también la vista, ahora noto cosas que normalmente se me escapaban. Me he dado cuenta de que mi visión era demasiado frontal, apenas prestaba atención a los movimientos que continuamente se me escapaban por el rabillo del ojo, pero ahora mi campo de visión parece haberse expandido y reacciono ante cualquier movimiento lateral, lo cual es aún más notable dado que por los laterales no veo a través de los cristales de mis gafas, de las cuales me he vuelto demasiado dependiente.
Todo parece tener ahora un aspecto distinto, se mueve distinto y a distinto ritmo, mucho más lento y pausado. Lo más importante, interpreto todo lo que siento de manera distinta.
Ya nos veremos...