
De todos los relatos con los que me he ido topando hay uno que desde el primer segundo me pareció absolutamente genial, Solo para fumadores de Julio Ramón Ribeyro, un relato autobiográfico sobre su hábitos fumatorios. Fui fumador durante mis tiempos universitarios y aún lo soy de manera muy puntual. Este relato lo leí en cuarto de carrrera, para la asignatura de Historia de América Contemporánea. Mi marca era el ya desaparecido Fortuna Light 25, que tranquilamente me duraba más de una semana (si, le daba poco al vicio). Al entrar en contacto con este relato me divertí a la par que me sentí identificado en muchas facetas. Solo los que han fumado de forma asidua podrán paladear en todo su esplendor las desventuras del autor, y si nunca has fumado espero que te guste, te rías tanto como yo y te acerques en clave de humor a las vicisitudes de los fumadores sin necesidad de prender ningún cigarrillo.
El relato es bastante largo. Yo me lo leí de un tirón en su momento, pero para este medio considero más factible cortarlo e irlo ofreciendo poco a poco, calada a calada, para no aburriros. Todos los viernes tendréis vuestra dosis.
SOLO PARA FUMADORES
Extraído de “La Palabra del Mudo” Volumen IV – Cuentos 1952 – 1993
Primera edición: Diciembre 1994
Jaime Campodónico / Editor S.R.L.
Lima - Perú
SIN HABER SIDO un fumador precoz, a partir de cierto momento mi historia se confunde con la historia de mis cigarrillos. De mi período de aprendizaje no guardo un recuerdo muy claro, salvo del primer cigarrillo que fumé, a los catorce o quince años. Era un pitillo rubio, marca Derby, que me invitó un condiscípulo a la salida del colegio. Lo encendí muy asustado, a la sombra de una morera y después de echar unas cuantas pitadas me sentí tan mal que estuve vomitando toda la tarde y me juré no repetir la experiencia.
Juramento inútil, como otros tantos que lo siguieron, pues años más tarde, cuando ingresé a la universidad, me era indispensable entrar al Patio de Letras con un cigarrillo encendido. Metros antes de cruzar el viejo zaguán ya había chasqueado la cerilla y alumbrado el pitillo. Eran entonces los Chesterfield, cuyo aroma dulzón guardo hasta ahora en mi memoria. Un paquete me duraba dos o tres días y para poder comprarlo tenía que privarme de otros caprichos, pues en esa época vivía de propinas. Cuando no tenía cigarrillos ni plata para comprarlos se los robaba a mi hermano. Al menor descuido ya había deslizado la mano en su chaqueta colgada de una silla y sustraído un pitillo. Lo digo sin ninguna vergüenza, pues él hacía lo mismo conmigo. Se trataba de un acuerdo tácito y además de una demostración de que las acciones reprensibles, cuando son recíprocas y equivalentes, crean un statu quo y permiten una convivencia armoniosa.
Al subir de precio, los Chesterfield se volatilizaron de mis manos y fueron remplazados por los Inca, negros y nacionales. Veo aún su paquete amarillo y azul con el perfil de un inca en su envoltura. No debía ser muy bueno este tabaco, pero era el más barato que se encontraba en el mercado. En algunas pulperías los vendían por medios paquetes o por cuartos de paquete, en cucuruchos de papel de seda. Era vergonzoso sacar del bolsillo uno de estos cucuruchos. Yo siempre tenía una cajetilla vacía en la que metía los cigarrillos comprados al menudeo. Aun así los Inca eran un lujo comparados con otros cigarrillos que fumé en esos tiempos, cuando mis necesidades de tabaco aumentaron sin que ocurriera lo mismo con mis recursos: un tío militar me traía del cuartel cigarrillos de tropa, amarrados en sartas como si fuesen cohetes, producto repugnante, donde se encontraban pedazos de corcho, astillas, pajas y unas cuantas hebras de tabaco. Pero no me costaban nada, y se fumaban.
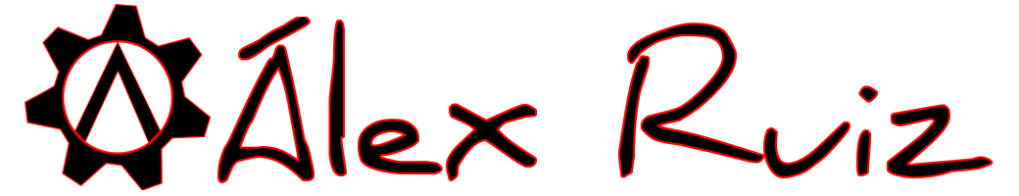

No hay comentarios:
Publicar un comentario